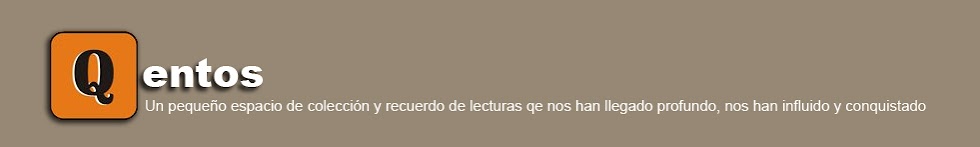La luna se puede tomar a cucharadas
o como una cápsula cada dos horas.
Es buena como hipnótico y sedante
y también alivia
a los que se han intoxicado de filosofía
Un pedazo de luna en el bolsillo
es el mejor amuleto que la pata de conejo:
sirve para encontrar a quien se ama,
y para alejar a los médicos y las clínicas.
Se puede dar de postre a los niños
cuando no se han dormido,
y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos
ayudan a bien morir
Pon una hoja tierna de la luna
debajo de tu almohada
y mirarás lo que quieras ver.
Lleva siempre un frasquito del aire de la luna
para cuando te ahogues,
y dale la llave de la luna
a los presos y a los desencantados.
Para los condenados a muerte
y para los condenados a vida
no hay mejor estimulante que la luna
en dosis precisas y controladas