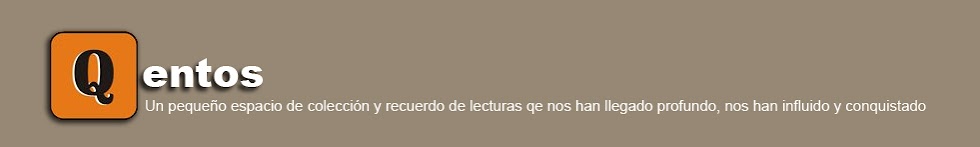Todo era parte del juego. Un juego de niños: cruel, despiadado, perversamente inocente. Con el salvajismo de la traviesa intención de burlarse del minusválido, no porque se quisiera, pero sí por algún sentimiento no elaborado ni por los mellizos que me atacaban, ni por la sociedad a la que fielmente retrataban: esa hostilidad tan común a lo que no es normal, a aquello que rompe con el esquema tradicional de belleza o que -simplemente- no coincide con la norma preestablecida por el prejuicio.
La polvareda me ahogaba, confundía, cegaba, irritaba mi vista y todo giraba a una velocidad de vértigo en la que cielo, tierra, golpes y empujones se confundían en lo único que sentía: mis gritos, sonidos guturales, inaudibles llamados que las flores del ceibo (rara especie para esta zona sin riberas) en su piadosa belleza absorbían para darme una referencia de realidad que se escapaba con cada arremetida.
No recuerdo cómo empezó, pero sí que -cuando se cansaron de reír y retozar- quedé en medio del patio sin poder levantarme, enmudecido, inerme y sucio; lastimado.
Eso fue todo: un simple juego de niños que no cambiaba nada. Pero para "el chico de Tanuss" (como me conocía el pueblo por la inevitable asociación con mi abuelo materno), nada sería igual.
A los siete años, ya conocía la vejez.